Día 6: Benifallet a Mora d’Ebre. Comienza la batalla
En el verano de 1938 se produjo la batalla posiblemente más célebre y mortífera de la guerra civil española. A lo largo de más de tres meses más de doscientos mil soldados de ambos bandos lucharon. Un tercio murió o resultó herido.

Es conocida como «la batalla del Ebro», aunque en su mayor parte tuvo lugar en las montañas situadas al oeste. Se puede decir que esta batalla se inició y finalizó en el río, con el paso y repaso de las tropas republicanas.
La zona que he atravesado hoy es la elegida para la incursión de uno de los brazos de la tenaza que había organizado el estado mayor republicano, a lo largo de unos 20 kilómetros. Hubo otras zonas de cruce desde Amposta hasta Mequinenza.
Se han escrito numerosos libros sobre esta batalla. Yo he elegido uno que trata con cierto detalle el paso del Ebro.
LECTURA DEL DIA:
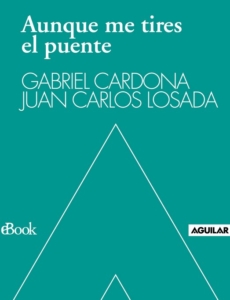
Aunque me tires el puente (2004), de Gabriel Cardona y Juan Carlos Losada
El libro tiene una dedicatoria que merece ser repetida: «A las miles de víctimas de una batalla insensata, en una guerra absurda«.
Voy a incluir unos cuantos cortos fragmentos. Creo que muestran vívidamente aquellos momentos.
Sobre la vida antes de la batalla:
«En el frente estabilizado, militares y civiles convivieron difícilmente y algunos pagaron con la vida. Aunque estaba prohibido aproximarse al cauce, parte de la población campesina continuó viviendo en sus casitas cercanas al frente, porque temía los bombardeos de los pueblos o porque la escasez obligaba a seguir cultivando. Había que comer. Unos segaban o cuidaban los árboles casi a la vista del enemigo. Otros tenían huertas cerca del río (…). El hambre obligaba a jugarse la vida y los campesinos circulaban ocultándose tras los árboles y la vegetación, exponiéndose a recibir un balazo.«
Los preparativos:
«Miles de barcas, destinadas a transportar hombres o a sustentar plataformas, fueron transportadas desde toda la costa catalana y quedaron depositadas cerca de las orillas, disimuladas y tapadas con ramaje, con el fin de sustraerlas a la curiosidad de la aviación enemiga. Se esperaba que cada barca transportara a unos diez hombres y tardara unos ocho minutos en hacer el recorrido. Todas debían moverse a remo y remar no es fácil para los novatos, sobre todo de noche, con una barca cargada de gente inexperta y en plena corriente de un río. (…)

 Deberían confiar en las barcas hasta que despuntara el día. Entonces se montarían las pasarelas, y en la fase siguiente, los puentes por donde pasarían tropas a pie, camiones y artillería. Los más sencillos eran de madera y soportaban diversas cargas, dependiendo que fueran ligeros, que se montaban en cinco horas, o pesados, cuyo tendido consumía todo un día y una noche. Para que cruzaran las cargas más pesadas, como carros de combate, eran necesarios los puentes de hierro, cuyo montaje requería trabajar ininterrumpidamente durante cuarenta y ocho horas.«
Deberían confiar en las barcas hasta que despuntara el día. Entonces se montarían las pasarelas, y en la fase siguiente, los puentes por donde pasarían tropas a pie, camiones y artillería. Los más sencillos eran de madera y soportaban diversas cargas, dependiendo que fueran ligeros, que se montaban en cinco horas, o pesados, cuyo tendido consumía todo un día y una noche. Para que cruzaran las cargas más pesadas, como carros de combate, eran necesarios los puentes de hierro, cuyo montaje requería trabajar ininterrumpidamente durante cuarenta y ocho horas.«
La espera en los momentos previos al ataque:
«Como cada noche les repartieron el rancho y R.P. se alegró de que, en lugar de echarle en el plato las eternas lentejas con aceite, le dieran garbanzos con tocino y chorizo. Luego llegó un camioncito, los soldados se acercaron en fila y a cada uno le dieron una copa de coñac. Era una costumbre que los dos bandos respetaban escrupulosamente antes del combate. Al coñac le llamaban ‘saltaparapetos’.
(…) La noche era oscura, sin luna, con brisa débil. La espera se había hecho con una tensión insoportable, porque nada es más angustioso que desconocer cuándo comenzará el combate ni qué resultados tendrá.
El cabo S.A., de la 11ª División, comenzó a marchar hacia el río con su batallón, mientras, silenciosamente, zapadores y soldados de infantería sacaban las barcas de sus escondrijos y las botaban al agua. Los remeros seleccionados se colocaron en sus puestos y comenzaron a embarcarse las unidades de combate. Mientras tanto, los nadadores ya habían marchado a la otra orilla para reconocer el terreno y tender maromas entre las dos márgenes, que se ataron a ras de agua y en dirección oblicua para que la misma corriente hiciera resbalar las barcas hacia la orilla contraria. (…)
A esa misma hora, en la orilla enemiga, los centinelas montaban una guardia cansina convencidos de que les esperaba una tediosa noche cualquiera. En algunos puntos de la orilla se aprovechaba la oscuridad para llevar a cabo pequeños trabajos de fortificación, imposibles a la luz del día y a la vista del enemigo. En otros, la monotonía solo resultaba alterada por la monocorde canción de los grillos, la brisa que soplaba entre las copas de los árboles y el rumor del agua corriendo en la oscuridad. A los centinelas les preocupaba más su propio sueño que la amenaza de sus enemigos. Los republicanos habían sido repetidamente derrotados; nadie les creía capaces de llevar a cabo una gran operación anfibia y, mucho menos, en plena noche.
El secreto y el silencio se rompieron de pronto…«
Eran las doce y cuarto de la noche del 25 al 26 de julio de 1938.
La primera oleada había desembarcado y se iniciaba la segunda:
«La noche había difuminado los contornos de un paisaje convertido en sombras. Se dispersaron en guerrilla, temerosos de encontrarse solos en territorio enemigo, hasta que vieron, con alivio, que otras muchas barcas cruzaban también el río.
A J.R. le llegó la orden de marchar hacia el Ebro cuando ya despuntaba la madrugada. Gracias al pequeño resplandor del día naciente pudo ver el suelo lleno de papeles de afiliación política y sindical. Muchos de sus compañeros los habían roto y tirado antes de embarcar. Aparte de los militantes políticos convencidos, ya nadie se creía la propaganda; los soldados sabían que su bando luchaba desesperadamente para no perder la guerra. Conocían lo incierto de la próxima aventura. Temían caer prisioneros y se decía que los franquistas fusilaban a quienes estaban destacados en la política o el sindicalismo. Por eso se desprendían de sus papeles. (…)
(Eran) simples botes de recreo o barcas para la pesca costera. (…) En algunos de ellos se habían metido hasta quince hombres y, entre el sobrepeso, las dificultades y la torpeza de los embarcados, algunos zozobraron. Se hundieron entre gritos, muchos soldados no sabían nadar y estaban lastrados por la manta, el casco, la cantimplora, las cartucheras, las granadas y el fusil. Tenían órdenes estrictas de no detener las barcas en el río para socorrer a los que estaban en el agua. Debían proseguir hasta la otra orilla, impasibles ante la desgracia de sus compañeros, que chapoteaban desesperados, sacando sus manos, implorando un brazo o un remo al que sujetarse, mientras se ahogaban fatalmente«.
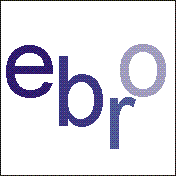
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!